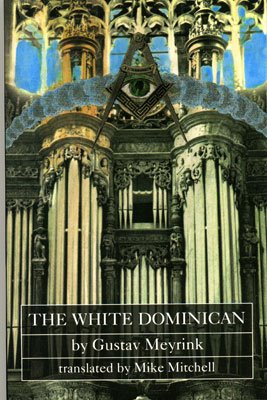Para mí, uno de los mayores placeres del agosto madrileño es poder asistir con regularidad a la tertulia política que García Calvo ofrece los miércoles, a las ocho y media, en el antañón y precario Ateneo. Nueve años, contaba hoy, lleva ya en este empeño, en la más larga estancia que se le recuerda en café o auditorio.
Asistir a varias sesiones permite, además de cazar el hilo, comparar el percal. Hay miércoles expresionistas, desgarrados, como el de hace dos semanas, en que todo se embarulla y bazuca: el maestro, cansado y cabreado, se publica completo, disputas conyugales incluidas, y hay que cazar los destellos (que nunca faltan) entre reproches personales, preguntas balbucientes y respuestas a piñón fijo que no aprovechan las pocas intervenciones salvables. Cuando uno empieza a orientarse, un click interno del orador da por concluida, sin apelación posible, la jornada.
Hay otros, como el de hoy, magníficos. El discurso es el mismo, pero todo ha cambiado: García Calvo se desentiende del reloj, escucha atentamente cada intervención y la dinamita amablemente, trasmite una alegría socarrona e inocente, digna de Sileno. Como el Bob Dylan de
My back pages, el mejor Agustín es el que pone en solfa sus propias razones previas, cuidándose y cuidándonos de caer en escolástica alguna. Es vieja afirmación suya que lo real es aquello de lo que se habla, y que no cabe hablar de algo sin trasmutarlo en lo que no era: idea, concepto, palabra, simplificación y falsedad. Hoy, sin embargo, viene a defender que a veces hay que correr el riesgo de hablar de esa verdad que no sabemos, de eso que hay pero está por procesar. Herejía, sin duda. Pero oyéndole es imposible no estar de acuerdo en que para hablar de lo que no existe sólo hay que ser capaz de hacer sentir que, aunque pueda parecer otra cosa, lo que nombramos con negaciones (
sinfín,
desconocido,
indeterminado...) no es una nueva idea más, que venga a enriquecer el vocabulario y con él la Realidad, sino un comando subversivo capaz de sumir en el desconcierto a la cabeza lectora que pretenda interpretarlo. ¿Quién vino? Un desconocido. ¿Qué hay más allá? El sinfín. Intenta hacerte una idea, tranquilizar el miedo al vacío, con esos comodines sonrientes...
Otra corrección a un Agustín previo: el límite entre lo real y lo que no lo es no puede ser propiamente límite alguno, una cuestión de sí o no, sino de más o menos. Hay (y nunca lo celebraremos bastante) una vasta tierra de nadie, indecisa, en la que las cosas están tomando forma, o perdiéndola, sin llegar aún a ser piezas inertes del gran museo. Reino de las Musas, de lo subconsciente: paraíso de la ocurrencia feliz y el ensueño que alguien no real (distinto al durmiente y al personaje del sueño) ve pasar ante sí. Lugar de vida donde las cosas suceden sin plan ni impulso recibido, tierra lisérgica del ritmo que parió todos los números y es por ello independiente de ellos.
Cuando la tertulia termina, tras la sesión más larga que recuerdo, alguien viene a decirnos que nos quedemos: ha venido Amancio Prada y va a tocar algo (pero nadie tiene claro qué). Los cuatro gatos (más bien diez) nos sentamos por la Cacharrería, y el leonés de pelo plateado (que a sus años está como un queso, comentan las féminas) saca la guitarra y un folio, saluda y sin más explicación nos canta una tonada sobre rosas.
Pero sé qué son — rosas, canta, y la canción termina sin que tengamos tiempo a aplaudir: García Calvo se adelanta y nos desvela que se trata de un doble estreno. Compuso hace poco la letra y se la envió a Prada, a ver qué hacía éste con ella. Uno aplaudiría entonces, pero no: García Calvo toma por banda la hoja y comienza una durísima negociación con el cantautor sobre el estribillo. Poco a poco vamos comprendiendo: el poema está construido con una arquitectura bien pensada (
la poesía, como las Matemáticas, es cuestión de exactitud, dictamina el traductor de Valéry), que va del encuentro con el aroma de las rosas y la turbación que esto suscita a su sucesiva reducción a caso más de algo sabido, realidad, no-pasa-nada: el final de cada estrofa camina hacia el clímax descorazonador (
pero sé cómo se llaman... pero sé lo que son... pero sé que son rosas).
Prada no lo ha entendido así. Su versión propone un estribillo fijo, que Agustín oye (y rechaza) como una definición escolar:
pero sé qué son: rosas. Creo que Prada no quiere decir eso, pero no acierta a explicarse. (Quizá algo como:
pero sé qué son... ¡Rosas!, con una admiración juanramoniana que es una reexposición del objeto, trascendiendo su presunta definición con su misma presencia renovada. Creo. En todo caso, ya digo, no lo explica). Sucede que ese pasaje es para Amancio el hallazgo musical que justifica la canción. Así que concede, a regañadientes, la razón a Agustín, que para eso es el razonador mayor. Pero se resiste a ceder a lo que le parecen prosaísmos del texto: no sólo el verso en pugna, sino otras expresiones que ha sustituido por inconvincentes:
corazoncitos,
por ejemplo... Así que también hay que negociar cada una de ellas (
corazoncitos por
corazones, concede el maestro, pero no en singular:
su corazón, como quiere el bardo. Prada encuentra imposible cantar algo tan oficinista como
por ejemplo —mientras que a Agustín le pirra pervertir esos enlaces lógicos, al modo lucreciano, volviéndolos verso
).
El encuentro y desencuentro de los dos artistas y amigos trae a la memoria la definición (que no tengo a mano) de Cioran: la amistad, viene a decir, es una sucesión de dolorosas decepciones, abrazos al vacío, reproches que la grandeza del ánimo silencia para siempre pero van amargando la vida. Es, además, lo más bello del mundo —pero es también lo que el pesimista rumano dice. Todo se entiende y, por eso mismo, tiene difícil remedio: la preocupación del poeta por el sentido, la estructura que no debe desvirtuarse; la libertad del intérprete para hacer canción basándose en un poema pero sin esclavizarse a él. Poema y canción sobrevuelan a los hacedores: pero aún son débiles para vivir sin ellos. Tal vez haya canción —o tal vez el músico nunca llegue a interpretarla sobre un escenario.
Toda la secuencia tiene algo de irreal. Es un privilegio estar allí, pero también tiene algo de voyeurismo: la creación de una obra de arte rehúye lo asambleario, o al menos nos educaron para sentirlo así. A Prada se le siente más incómodo que a García Calvo: después de todo, el poema ya está hecho, y es la canción la que está jugándose su lugar. En un momento, Agustín se emociona y dice que es como volver a 1967 o 68, cuando Chicho Sánchez Ferlosio y él daban forma a las canciones que después se han hecho eternas (y uno las enumera mentalmente:
El mundo que yo no viva,
Sólo de lo negado...). No sé si a Prada esa comparación que le borra y en cierto modo sustituye por un fantasma (o, peor aún, le vuelve sustituto, por aquilatar, del amigo muerto) puede, honrándole, dejar de dolerle. Si es así, el maestro no se da cuenta, y su emoción hace perdonable la posible falta de tacto. (Si sólo yo la percibo como tal,
shame on me!)
Al final hay algo que me implica: algunos amigos quieren que Prada escuche ciertas versiones musicales inéditas de los versos de Agustín. Lo confieso: yo he perpretado más de una (y colaborado en el aderezo de otras). Me parece un abuso de confianza (más teniendo en cuenta el ambiente incierto, la falta de consenso sobre la canción que nos ha dejado sobre la mesa), pero también es cierto que ocasiones así no se repiten. No he traído mi guitarra y jamás me atrevería a poner un dedo sobre la del leonés (que, por cierto, toca como Dios), y menos en estos días de desánimo, pero las circunstancias me salvan: una buena amiga canta
a cappella un par de estas tonadas, que placen al bardo. Pienso en Alfonso, el autor de una de estas melodías, que no está con nosotros para vivir el momento: se mató hace unos años, pero nadie lo dice, quizá por evitar el patetismo. Poeta y músico comentan que son canciones con aire popular antiguo, casi medieval. Alguien se ofrece para servir de intermediario y pasar otro día una grabación a Amancio. Veremos.